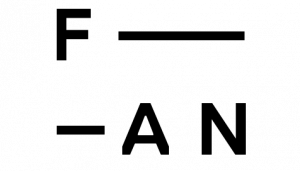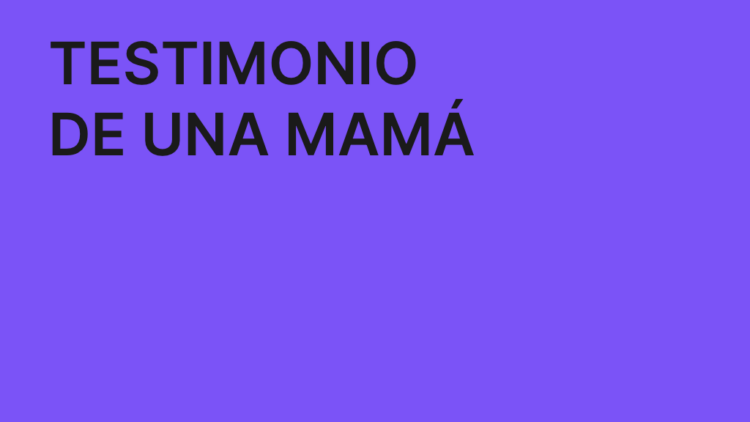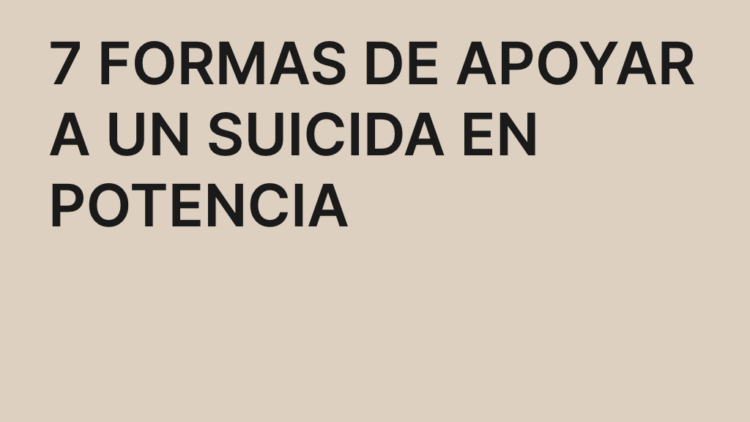La primera vez que me atendieron por mi ansiedad y depresión estaba a la mitad de la preparatoria. En la evaluación, la psiquiatra me interrogó sobre mis clases y mis calificaciones. Le dije que mi promedio general era el más alto y que había llenado mi horario con clases avanzadas y universitarias. Me miró interrogativa y luego quiso saber sobre mis actividades extracurriculares. Recité una larga lista de grupos y organizaciones a los que pertenecía, mientras su gesto de perplejidad se acentuaba.
Al final soltó la pluma, me miró y me dijo algo más o menos así: “Tu funcionamiento se ve muy elevado, pero tu ansiedad y tu depresión parecen bastante graves. La verdad, los adolescentes como tú me asustan mucho”.
Entonces fui yo la que puso cara de perplejidad. ¿Qué le asustaba de mi situación? Vista desde fuera, yo era como cualquier adolescente “normal”. De hecho, era una alumna de excelencia y estaba saliendo adelante de mis enfermedades mentales. Entonces, ¿cuál era el problema?
Salí de la consulta con una receta para Lexapro y una pregunta en la que he pensado durante años. No di enseguida con la respuesta, sino que, más bien, fue llegando con cada ocasión en que oía la noticia de un suicidio y el comentario: “por lo que se sabe, llevaba una vida perfecta”.
Lo fui entendiendo cada vez que me desmoronaba por la presión, cuando hacía apenas lo indispensable para no dejar de satisfacer mi definición de éxito. Lo fui entendiendo cuando empecé a compartir mi historia y mi enfermedad con los demás y veía sus reacciones: “No tenía idea”, “nunca lo hubiera adivinado”.
Es fácil meter la depresión en un cuadro de síntomas, y aunque estamos en una sociedad en la que constantemente se nos dice que las enfermedades mentales tienen varias formas e intensidades, tenemos una imagen de salud mental en nuestra cabeza que no corresponde a la situación de muchas personas. Cuando vemos depresión y ansiedad en adolescentes, vemos jóvenes que luchan por sobrevivir a su vida diaria; vemos que bajan sus calificaciones, que la socialización se convierte en aislamiento… Personas escapando por entre las grietas.
No vemos a la alumna con el promedio perfecto. No vemos al estudiante que está en el coro o el grupo de teatro o en la asociación académica. No vemos al que asume el liderazgo en un grupo de jóvenes devotos. No importa cuántas veces nos recuerden que las enfermedades mentales no discriminan, regresamos a una idea estrecha sobre cómo se manifiesta, y eso es peligroso.
Entender ese peligro me ayudó a encontrar la respuesta a mi pregunta. Ver cómo una persona tras otra, yo incluida, íbamos quedando fuera del radar del “detector de depresión” hizo que me diera cuenta de dónde viene ese miedo. Mi psiquiatra conocía la lista de los síntomas y entendía que yo no coincidía necesariamente con todos. Sabía que era por eso que, si bien empecé a lidiar con la enfermedad mental a los 12 años, hasta que tuve 16 no fui a una consulta. Cuatro años es demasiado para enfrentar sola una enfermedad mental y la secundaria es una época peligrosa para eso.
Si seguimos dejando que nuestra percepción de la enfermedad mental dicte cómo debemos reconocerla y tratarla, vamos a continuar desestimando a los que no se ajustan al molde. Ya no podemos ignorar a esas personas que, aun si no tienen todos los síntomas de la lista, sufren el peso de su enfermedad mental. Si los olvidamos, dejaremos que su lucha pase inadvertida, y eso asusta mucho.
Artículo traducido de The Mighty