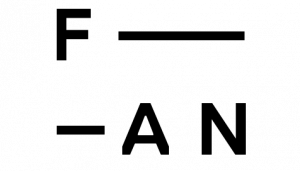Nota: Si tienes ideas suicidas o perdiste a alguien por suicidio, el siguiente artículo podría ser perturbador.
Ayer soñé que volvía al hospital. Soñé que me intentaba cortar de nuevo las muñecas. Sentí la misma desesperación, enojo y frustración que me inundaban cuando tenía las cuchillas en las manos. Todo eso pasaba frente a las enfermeras del psiquiátrico. Las veía, me veían. Todo parecía normal en esa escena. Las cuchillas en mi mano, el hospital, el miedo, todo. Desperté. Asustada rogué a Dios jamás volverme a sentir así. Jamás volver a sentir la necesidad de hacerme daño con la intención de dejar de sentir un dolor que no entiendo y que eso sea normal. Me abracé fuerte, intenté pensar en que eso fue sólo un momento y jamás volverá a suceder, pero no es así.
Llevo casi un año con antidepresivos, antipsicóticos, pastillas para dormir y terapia, y en más de dos ocasiones la oscuridad ha vuelto. Los pensamientos en los que nada tiene sentido, los deseos de desaparecer, de dejar de existir, el vacío, el llanto incontrolable, las noches en vela, los días grises; casi todo volvió. Sin embargo, el dolor ahora tiene un nuevo enfoque y no he intentado callarlo con sangre. Ahora intento abrazar la poca luz que puedo ver y me aferro a que un día, en mi mente, volverá a amanecer. Es una lucha diaria.
¿Cómo es tener depresión? Para mí ha sido diferente las tres veces que he pasado por un periodo depresivo. La primera vez, a los 10 años, fue como sentir que perdía algo muy importante, no podía dejar de llorar; lloraba día y noche, tenía miedo, le pedía a mi mamá que me abrazara y que no me soltara. Estuvo lleno de pastillas, de médicos, de psicólogos, de revivir una y otra vez la historia turbulenta de mi familia.
La segunda, a los 21, fue más fuerte. Fue como sentir que un día quien yo creía que era desapareció y me reemplazó una versión muy dura de mí misma. Una versión que sólo podía sentir dolor, sin esperanzas, violenta, una versión a la que le faltaba un cachito de su corazón y sabía que lo había perdido para siempre. A mi día a día se agregaron momentos de desconcierto total, instantes de desasosiego y de incomprensión. ¿Por qué me sentía así? ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde se habían ido la alegría, el hambre y las ganas de dormir? ¿A dónde se había ido la esperanza? ¿Por qué me sentía vacía? ¿Por qué no podía contestar ninguna pregunta?
La rabia y el enojo eran visitantes habituales. La frustración, mi mejor amiga. ¿Qué estaba pasando? Me dolía todo, el alma, la vida. Luego, sin entender nada, llegué a una conclusión: si no puedo callar el dolor ¿por qué no desaparezco? Vinieron los deseos incontrolables de dejar de sentir dolor, de cerrar los ojos y no despertar. Vinieron ideas: ¿cómo lo logro? Planes pasaban por mi mente y me reconfortaba pensar que podía decidir terminar con el dolor. Una noche, mientras intentaba dormir sentí que no podía más. Tomé una cuchilla y me comencé a cortar los brazos. Dolía y al mismo tiempo sólo podía pensar en seguir para detener el dolor. Pero, no pude.
Después vino la confusión: ¿qué acaba de pasar? Había llegado a lo más profundo de mi dolor y no pude soportarlo. Lloré y lloré. Estaba sola. Intenté llamar a alguien, pero no sabía a quién y salí a la calle a buscar ayuda. Sólo quería correr y desparecer, ahora por la vergüenza que sentía por haberme lastimado. Sin embargo, no corrí y no desaparecí. Regresé a casa y me interné en la oscuridad. Dejé de comer, de dormir, seguía funcionando pero era como una máquina. Dejó de importarme lo que antes me parecía lo más fascinante del mundo. Comencé un tratamiento, otra vez tomé pastillas, otra vez comencé a ir al psicólogo, comencé con pruebas en el psiquiátrico, con llamadas de atención y finalmente, con muchas malas decisiones. Sin embargo, de éste sí recuerdo que salí. Recuerdo que un día volví a sonreír, volví a sentir que todo tenía sentido de nuevo. Me sentí tan bien que dejé los medicamentos, dejé los tratamientos e intenté reconstruir mi vida.
Con ello llegamos al tercer y último episodio. 24 años. Sentí que mi alma se quebró. Sentí un dolor inmenso en medio del pecho, que recorría todo mi cuerpo y que oscurecía todo a mi alrededor. Un dolor que recorría todas mis relaciones, todas mis elecciones y que hacía que no pudiera percibir qué pasaba. Volvieron las noches de insomnio, la falta de hambre, la tristeza incontrolable y el miedo de volver a sentir que nada tenía sentido. Volvieron los silencios, el llanto, la frustración y los días en los que no podía dejar de pensar en el dolor. Vino entonces el caos y me abandoné en él. Dejé de ir al trabajo, dejé de hablar con las personas, volví a caminar en las noches por la calle sin destino, volví a internarme en esa búsqueda incontrolable por sentir algo más que dolor. Y luego vinieron los pensamientos. Un puente, un salto y todo podía terminar. Pastillas, un trago, y todo podía terminar. Uno no pierde viejos hábitos. Me decidí a volver a las cuchillas, las muñecas y la sangre. Esta vez tenía que poder, tenía que intentarlo y lograr finalizar con todo. Pero, no pude.
Aún tengo mis cicatrices porque lo intenté pero, heme aquí, no pude. Esta vez fue diferente porque me internaron en el psiquiátrico un mes. Era un peligro para mí misma y yo lo sabía.
Las crónicas del psiquiátrico son fuertes. Muchas noches de llanto, mucha medicina, demasiado miedo a mí misma y un exceso de culpa. ¿Por qué no pude? ¿Por qué tenía que estar ahí? ¿Por qué tenía que protegerme de mí misma? Pero, ahí estaba.
Cuando salí, no sabía qué hacer conmigo misma. Mis seres queridos intentaron apoyarme (esta vez se enteraron). Comencé un nuevo tratamiento psiquiátrico y psicológico, nuevas medicinas, nuevos cuidados que a los tres meses se vieron afectados por una segunda estancia en el hospital. Quince días encerrada porque pensamos que me volvería a hacer daño. Quince días de dolor y angustia al frustrarme porque no podía dejar de pensar en que necesitaba que todo terminara. Salí y me encontré de nuevo con un mundo que no me comprendía y que tampoco yo comprendía. Llegaron los estigmas y las separaciones. Mucha gente no quería verme mal y prefirió alejarse, otros cambiaron sus modos de ser conmigo y otros más decidieron recordarme una y otra vez que todo pasaba porque yo no le echaba ganas.
Creo que lo más difícil de los tres episodios han sido los prejuicios que envuelven a mi condición. Los míos y, sobre todo, los de otros. Las personas que más quiero me dicen que no le echo ganas, que debo ser más positiva, menos dramática, que seguramente estoy exagerando, que todos nos ponemos tristes, que debería intentar más. Yo también lo pienso y no lo digo, me siento culpable. Pienso que debo tomar más pastillas, leer más libros, no decir lo que siento y aparentar estar feliz; pero no puedo. La depresión me abraza y sé que no es mi culpa. Sé que mi depresión está aparejada a un trastorno mayor y que, aún si no lo estuviera, por sí misma es una condición mental en la que las personas que la vivimos no tenemos culpas. No nos provocamos depresión y tampoco es una condición deseable para todas y todos. Sucede. Médicamente tiene explicación, psicológicamente tiene explicación y en ningún caso el paciente es el culpable.
La verdad no sé en qué punto me encuentro. Tengo días malos y días buenos, puedo ver un poco de luz en medio de la oscuridad y definitivamente escribir sobre ello me demuestra que, quizás, estoy de salida de este episodio. Sin embargo, sé que puede venir otro y sé que no será sencillo. Sé que a pesar del tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, lo que he sentido no lo olvidaré y me acompañará de por vida. Sé que no puedo asegurar que no volveré a soñar con que me hago daño pero también sé que después del diagnóstico puedo identificar cuando el mundo se me viene encima. Sé que hay esperanza y aunque a veces no la pueda ver, ella me mantiene de pie.
Por: Dira Plancarte